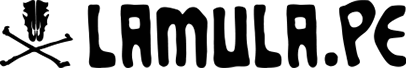Entrevista a Alan Pauls
Alan Pauls, el estupendo escritor argentino, autor de novelas como El pasado o Wasabi, se encuentra nuevamente en Lima. En esta oportunidad ha sido invitado para participar en el Festival Eñe América (que se desarrolla en Lima desde el 13 hasta el 16 de abril). Las instalaciones del Hotel Antigua, en Miraflores, son el escenario para una siempre grata charla que gira, esta vez, en la novela Historia del llanto (Anagrama) –primer libro de una trilogía que se completan con Historia del pelo e Historia del dinero (ésta última, aún inédita)–.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR
¿Tenías pensada la idea de la trilogía antes de escribir Historia del llanto?
Sí, había pensado hacer la trilogía desde un inicio. Y tenía ya los tres elementos alrededor de los cuales iba a girar la trilogía: el llanto, el pelo y el dinero. Y sabía que esos tres elementos eran como una puerta de acceso a una época que a mí me interesaba investigar, que era los años setenta. En el caso del llanto, aún cuando tenía el elemento llanto como núcleo primordial, lo que me interesaba trabajar allí era el género del testimonio. De hecho la novela incluye ese comentario del género debajo del título. Historia del llanto: un testimonio. La novela se presenta como un testimonio sólo que tiene la particularidad de estar en tercera persona y en presente; cuando el género del testimonio exige la primera persona en singular y en tiempo pasado.
Te interesó la década del setenta, pero sobretodo la primera mitad. ¿Por qué?
Sí, la década eufórica… la época maniática, digamos. No la parte depresiva de la década. Y bueno, es porque todavía hay muchos enigmas a explorar allí. Mientras que la segunda mitad de la década, que es la que corresponde a la dictadura militar ya está muy sobre-escrita y sobre-pensada, me parece. Ya no hay mucho más para decir. Creo que lo interesante de la primera mitad de la década es que aparece allí muy claramente la pasión en carne viva, que es la pasión de la política revolucionaria. Y me interesa mucho investigar esa zona, porque es más compleja, más múltiple, más contradictoria. Es más difícil pensar esa época. Es más difícil pensar esa época con categorías simples, del tipo “víctimas-verdugos”, “inocentes-culpables”. Esa es un poco la razón.
En Historia del llanto está muy presente el tema de la sensibilidad…
Sí, en las tres novelas, en realidad. Lo sensible es una dimensión muy importante porque me parece que las tres novelas giran un poco en torno al mismo problema, que es cómo articular la intimidad y la política. Yo creo que la dimensión sensible es la ilusión de que esas dos cosas se articulan. La sensibilidad es una categoría bastante difusa, bastante difícil de precisar. Y a mí eso es justamente lo que me interesa; en la medida en que en la sensibilidad se mezclan dimensiones que normalmente consideramos por separado: el pensamiento, la emoción, la razón, la imaginación, la fantasía, la ilusión. Parece que todo eso alimenta lo sensible, aparte, por supuesto, de los sentidos. Entonces, en esa dimensión un poco polimorfa que es la sensibilidad, es donde las relaciones entre intimidad y política se trenzan.
 Hay en la novela un encuentro entre el protagonista con un cantautor (reconocible fácilmente: Piero)…
Hay en la novela un encuentro entre el protagonista con un cantautor (reconocible fácilmente: Piero)…
Bueno, tenía la idea del encuentro del personaje de la novela con una especie de fetiche, digamos, de la cultura progresista argentina de los años setenta. Me interesaba mucho trabajar el encuentro tenso entre una especie de fan y su estrella, pero cuando lo va a ver como que sale un poco decepcionado, un poco desencantado. No se sabe muy bien si va a ver a su ídolo para adorarlo o para liquidarlo. Y lo que me interesaba es justamente eso: el personaje mantiene una actitud muy crítica con respecto a este cantante, pero no puede evitar sentirse reconocido en él. Allí hay una situación muy atractiva para mí: una situación en la que alguien critica lo que adora o adora lo que detesta. Y yo creo que esa es un poco la relación que muchos en Argentina tenemos con lo que se llama cultura progresista. Nos sentimos hijos de esa cultura, pero al mismo tiempo no podemos dejar de tener una relación muy hostil, de mucha tensión y de mucha agresividad con esa cultura.
Hay en la novela (Historia del llanto) una escena que me conmovió mucho: el protagonista está en casa su un amigo dos años mayor y juntos ven por la TV el golpe militar que derroca a Allende en Chile. Y él, por más que quiere, se siente imposibilitado de llorar como su amigo ante esas terribles imágenes.
Sí, bueno, ese es quizás uno de los pocos sucesos políticos que forma parte de la historia, que están fechados y aparecen en la novela descritos con nombre y apellido. Y lo puse porque para mí, en términos personales, el golpe del 11 de setiembre fue el primer acontecimiento que me reveló que existía algo llamado historia: yo tenía trece años en ese momento. Y al mismo tiempo, el golpe de Pinochet, para la Argentina que en ese momento estaba entrando en una especia de fervor pre-revolucionario, fue como una especie de llamado de atención muy fuerte, porque Allende representaba un proyecto político muy singular, muy sui generis, en América Latina: la vía pacífica del socialismo; una especie casi de contradicción de los términos en ese momento. La derrota de ese proyecto fue un golpe durísimo, incluso para el adolescente inexperto e ignorante que era yo en ese momento. Lo interesante de esa escena para mí, es que el héroe de la novela que se supone está formado por la cultura progresista para identificarse con las víctimas del golpe y para sentir compasión y simpatía por ellos, en ese momento se descubre completamente seco. Hay algo en esa formación progresista que no ha funcionado bien, y hay algo que lo obliga a cambiar de posición.
La novela está narrada a través de oraciones que se van alargando y que envuelven al lector en la historia. ¿Cómo fue el proceso de escritura?
Siempre es bastante parecido. Escribo una frase y siempre tengo la impresión de que podría incluir más cosas. Entonces empiezo como a abrir compartimientos internos en la frase. Y la frase va incluyendo otras frases adentro. La frase para mí es un lugar, un espacio que debe ser habitado no sólo por el lector sino también por otras frases. Es así como se van armando esas frases río. Me gusta la idea de la frase como un lugar en donde uno se pueda perder.
Mencionaste en una oportunidad que para ti lo autobiográfico tiene que ver con un imaginario personal…
En general, lo que me interesa del trabajo con los materiales autobiográficos es todo lo contrario a la confesión. Creo que la literatura básicamente es una práctica insincera, que tiene una relación muy equívoca con la verdad. Lo autobiográfico me interesa en la medida que permite que lo personal se vuelva impersonal, que lo privado se vuelva común. Y creo que para que se de eso hace falta muchos filtros, muchos niveles de elaboración de lo autobiográfico. Cuando en un texto yo recuerdo mi infancia o evoco algún episodio de mi vida personal, lo que me interesa no es recuperar una verdad original, sino más bien embarcarme en un proyecto de desfiguración, de deformación, de tergiversación, de falsificación. Me interesa más esos procesos que la supuesta verdad original.
En tu visita anterior, hace ya algunos años atrás, conversamos sobre Charly García. ¿Cómo lo ves ahora?
Pobre Charly. Ahora es como un señor decente, razonable, gordo. No sé, es difícil, ¿no? Uno no le desea a nadie el sufrimiento ni la tragedia, pero pareciera que para un personaje como Charly, que fue tan lejos, la salud es algo que no le sienta bien. Uno se encuentra en una posición un poco cruel: por un lado, reconfortado porque efectivamente está vivo y está buen estado de salud, y al mismo tiempo su imagen artística se ha aburguesado de una manera un poco patética, ¿no? No sé, es complicado.