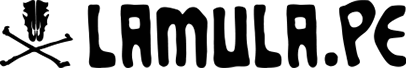Entrevista a Gabriela Alemán
La escritora ecuatoriana Gabriela Alemán retorna al género del cuento con Álbum de familia (Estruendomudo, 2010), un interesante libro de relatos que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL-2010). Un estupendo pretexto para charlar con ella sobre su última entrega, su anterior novela de corte de ciencia ficción y sobre los autores peruanos que ha leído con entusiasmo.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR
Regresas al cuento luego de varios años. ¿Cómo tomaste este retorno al género?
El último libro de cuentos lo escribí en el 2001. Y fue un libro llamado Fuga permanente. Y fue una época en la que vivía fuera de Ecuador, en Nueva Orleans, estudiando. Y al encontrarme lejos de Ecuador y poder mirar un poco desde afuera, me hizo pensar que necesitaba contar historias relacionadas a ciertos espacios geográficos que me interesaban. Y en ese momento escribí un poco sobre los lugares en los que había vivido: Paraguay, Nueva Orleans… y de eso han pasado nueve años. Y de pronto, cuando Alvaro Lasso me propuso escribir un libro para presentarlo en esta feria llevaba tres años sin escribir nada. Lo último había sido la novela Poso Wells del 2007. Y Alvaro me abrió una puerta, porque en algún momento me detuve y me pregunté si valía la pena seguir escribiendo. Para qué escribe uno. Y en esos tres años de pensar y darle vueltas, y gracias a esta oportunidad, reparé que lo que a mí me fascinaba de la literatura eran las historias. Y me pareció que el cuento era una manera de volver. Es un género que a mí me gusta mucho. La novela necesita de un largo aliento que necesita mucha disciplina. Después de tres años yo sentía que estaba para carreras de cien metros pero que no estaba lista para carreras de 15 kilómetros.
¿Cómo fue el proceso de este libro?
Al principio, lo que empezó como un calentamiento empezó a tomar forma cuando le puse el título al libro: Álbum de familia. Y a partir de allí empezaron a salir los cuentos y me pareció que ese era el libro que tenía que escribir. Pero fue un regreso afectivo, sobre todo.
 Al repasar tu obra se advierte una predilección por la literatura fantástica. ¿Cómo surge esta fascinación por lo fantástico?
Al repasar tu obra se advierte una predilección por la literatura fantástica. ¿Cómo surge esta fascinación por lo fantástico?
En estos tres años que estuve dándole vueltas al tema de la literatura, siempre vuelvo al hecho de que si escribo es porque me encanta leer. Y los libros que más placer me han dado en la vida son básicamente de literatura fantástica. Descubrí a Silvina Ocampo y me volví loca. Leí a Bioy Casares y no paré hasta comprarme todos sus libros.
¿Qué es lo que te seduce de lo fantástico?
Después, elaborando el porqué me interesaba tanto, llego a la conclusión de que es un género que permite decir una cosa, pero en realidad te estás refiriendo a otra. Que al final, pienso yo, es lo que hacemos todos los días al intentar comunicarnos. Parece que todo es transparente, que el diálogo fluye, pero en realidad hay varias corrientes de sentido que están yendo y viniendo entre dos personas. Y me parece que la literatura fantástica reúne como dicen la condensación de la esencia, el tratar de entender lo oculto, lo tabú, lo no dicho, lo que hace temblar la tierra y a lo que nadie se refiere.
En este libro uno de los elementos que me atrajeron es la recreación de atmósferas particulares…
Sí, fue algo que me senté a trabajarlo. En el primer cuento (“Bautizo”) que es un poco el entregarse a un mundo desconocido, que es este mundo del mar, pero es el mundo también de la muerte, que nadie sabe hacia dónde va, pero que todos vamos a acabar desembocando en él. Y que es mucho más fácil respirar junto a él, que resistirse a él. Como cuando se bucea: si se resiste al agua uno se ahoga; si nos dejamos llevar, podemos. Igual la vida lleva a la muerte, y la muerte no hay que frenarla, no hay que entorpecerla, es parte de. Y me pareció que recrear ese tránsito difícil para la gente que muere y para los que quedamos podía funcionar esa atmósfera de distancia, de un mundo subacuático que nos es completamente ajeno, pero que está allí. Y lo que hice fue tratar de dar esa distancia en tiempo y espacio a través del agua para pensar la muerte.
Y el final del cuento tiene, además, un tono fantástico…
Sí, siempre hay una puerta abierta. Es algo que intenté en todos los cuentos, mantener un juego con el lector. No entregar verdades absolutas y sin la posibilidad de que el lector arme otra historia con su experiencia, con su lectura.
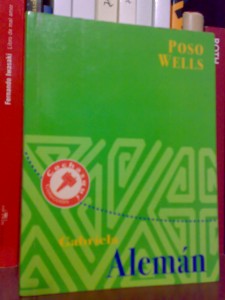 Ahora que en un inicio mencionaste Poso Wells, recordé que se trata de una novela que tiene elementos de la ciencia ficción. Y que, además, desde el título uno encuentra un guiño a H. G. Wells…
Ahora que en un inicio mencionaste Poso Wells, recordé que se trata de una novela que tiene elementos de la ciencia ficción. Y que, además, desde el título uno encuentra un guiño a H. G. Wells…
Sí, porque cuando yo tenía 14 años descubrí un librito maravilloso de Wells, de 80 paginitas, que se llama El país de los ciegos. Y ya en ese momento yo ya era una gran lectora de Wells, me encantaba. Y de pronto al abrir la primera página descubro que uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, del siglo XIX, está hablando de Ecuador. Y yo me volví loca. Y fue algo que se quedó allí. Pero hace unos cinco años, cuando me mudé de casa al fin pude lograr que las cajas de libros guardadas donde mis papás, mis hermanos y mis amigos se reunieran en un solo espacio. Y sacando los libros encontré El país de los ciegos. Y vino todo nuevamente a mí, y me dije: yo tengo que continuar esta historia pero en el siglo XXI.
Sabes mucho de literatura peruana…
Es una de mis literaturas preferidas…
¿Qué autores te agradan?
En narrativa varios. Alfredo Bryce Echenique, por ejemplo. Cuando lo descubrí me hizo girar la cabeza 180 grados y entender por primera vez que el humor podía ser parte de una literatura de verdad seria. Que no era una literatura menor para nada. Y después, Julio Ramón Ribeyro. Y después, claro, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, Ciro Alegría. Y José Watanabe, Blanca Varela… en poesía como que es enorme el campo… Antonio Cisneros, y así puedo seguir dando nombres. Y luego gracias a las editoriales pequeñas de ustedes que se mueven mucho he podido acercarme a autores nuevos de acá. Conseguí la antología Matadoras, de narradoras; y allí he conocido a varias. Antes había leído a Rocío Silva Santisteban, Iván Thays. Desde el siglo XIX en adelante la literatura peruana es una referencia no sólo para ustedes, sino a nivel mundial.