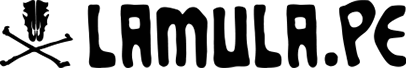Escribe CARLOS M. SOTOMAYOR | Fotos: CMS
Pablo Montoya se encuentra en Lima. Vino a presentar Tríptico de la infamia (Random House, 2014), novela con la que obtuvo el Premio Internacional Rómulo Gallegos. Una novela estupenda que gira en torno a tres pintores que han sido testigos de la conquista de América, tres pintores que observan maravillados el nuevo continente y, al mismo tiempo, la brutalidad del exterminio en nombre de la religión.
Montoya ha sido invitado para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2015). Está hospedado en el Hotel Crowne en Miraflores y allí responde a los periodistas que lo han buscado para entrevistarlo. Anoche terminé de leer la novela y he quedado aún con la estela poderosa de las imágenes, desgarradoras muchas de ellas, como la que sirve para ilustrar la portada del libro, que evoca la historia.
–¿Partiste de una imagen para esta novela?–, le pregunto, intrigado por la génesis de Tríptico de la infamia.
–A pesar de que es una novela muy visual, fundada en la imagen, es muy posible que haya surgido también por el impacto de algunas imágenes que después van a aparecer en la novela. No podría decírtelo con claridad. Lo que sí sé es que obedece a un proyecto de novelas que he venido escribiendo desde hace un tiempo y en el que voy a relacionar pintura y literatura. Digamos que Tríptico de la infamia es como un momento de la madurez de ese proyecto iniciado hace años. Más que una imagen, lo que impulsa la escritura de una novela es la relación que hay entre el artista, como ejemplo de la individualidad libertaria, y su relación con las sociedades fuertemente represivas o exterminadoras. Lo que la impulsa es mi preocupación por mostrar en un discurso literario entre artista y sociedad.
–¿Qué te lleva a elegir a pintores, artistas plásticos, como los protagonistas de la novela?
–En primer lugar, la historia de nuestras sociedades latinoamericanas, comienza con una gran fisura fundacional, que es una doble fisura, en realidad, una doble herida. Y son las guerras de religión, que si bien surgen en Europa se desplazan rápidamente a América. En la novela hablo de varias masacres cometidas por causas religiosas en tierras americanas. Y la otra herida es la conquista de América. Me interesó abordar esa situación, confrontar el pasado nuestro. Y por otro lado, me parece necesario darles voz a esos personajes que no han aparecido ni en la historia ni en la literatura: los artistas. Siempre estamos acostumbrados a ver la historia de la conquista, por ejemplo, a través de los guerreros, de los conquistadores que tenían el poder administrativo; el poder de la conquista, de las armas. O a través de los misioneros, que es el poder religioso. A mí me interesaba darle carnadura a esas voces que están muy ocultas, pero que sí existieron, no me los inventé. Aunque es verdad que les he dado una corporalidad surgida de la imaginación y de la invención literaria también. Por eso fue que me interesó mucho el siglo XVI. Es un siglo recreado por la literatura enormemente. Pero me parecía que faltaba ese ingrediente humanístico, artístico. Y fue al que traté de darle cuerpo en la novela.
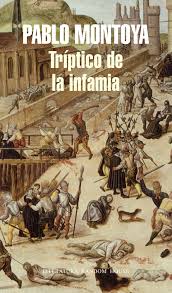
–¿Por qué específicamente te interesó rescatar a esos pintores, y en especial por qué Francois Dubois?
–Sí, quizás la hermandad entre ellos y yo, porque vivimos el exilio, porque hemos vivido la violencia: yo en tanto como colombiano, ellos como europeos protestantes. Mira, cuando uno se aproxima a estos pintores, uno encuentra un lazo que inmediatamente se establece y que es de índole afectiva. Por ejemplo Le Moyne, es uno de los primeros pintores que vienen en una expedición de la conquista y las láminas de los indígenas que él compartió son las primeras representaciones pictóricas más o menos humanas del indígena americano. Antes, tú sabes, se asociaba con el monstruo, con seres de alguna manera sobrenaturales, feos, aberrantes. Y Le Moyne era un pintor de su época con toda esa factura renacentista. Y el indígena que él pinta no es el indígena real. Nunca aparece el indígena real ni en la literatura ni en el arte, es una representación más. Creo que esa manera en la que Le Moyne se aproxima al indígena es una manera muy actual, tiene elementos muy actuales. Creo que Le Moyne fue un conquistador diferente, distinto, como lo fue Bartolomé de las Casas, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Francisco del Puerto que fueron conquistadores que de alguna manera vieron al “otro” indígena. Y esa invención de la alteridad sé que es una propuesta contemporánea, que pertenece al siglo XX, al siglo XXI, pero yo veo las bases de esa visión de alteridad que viene después está presente en esos conquistadores del siglo XVI.
–¿Y el caso de Dubois?
–El caso de Dubois. De los pintores es el más desconocido. Dejó sólo una obra, las demás se las destruyeron en la masacre de San Bartolomé, que padeció históricamente hablando. El única cuadro que se salvó fue el de la masacre de San Bartolomé. Y hasta finales del siglo XIX se le atribuía a otro. Esto me permitió crear un ámbito literario de pura invención. Cómo hago para darle presencia literaria a un espectro. Lo que hago es meterme en el espectro y darle mi sensibilidad, mi visión del mundo, sin desconocer que también tuvo una en particular. En el proceso creativo como que se mezclan esas dos cosas: el pasado del siglo XVI y la sensibilidad y visión del mundo del escritor que está creando a ese pintor. Con Francoise Dubois partí de cero, partí del cuadro que había dejado. Sabía dónde había nacido, que padeció persecución y huyó de San Bartolomé y que murió en Ginebra. Tenía esos tres cuadros y el cuadro. Allí viene todo el proceso de invención. De la novela prefiero la segunda parte, me parece más entrañable, más poética, más dolorosa y esperanzadora. En donde está el meollo de la creación artística como un enfrentamiento contra la desmemoria, el olvido, la amnesia.
–En la novela vemos el proceso evolutivo de Dubois como artista. Y de alguna manera permite una mirada a la pintura en general a partir del caso particular de Dubois…
–Mira, Carlos, has dado en el clavo y me alegra mucho que lo hayas descubierto. Lo que muestro es el proceso de formación de Dubois. El vivió en el siglo XVI, fue un pintor históricamente influenciado por las técnicas y los modos de entender el arte de su época. Pero en mi novela le muestro al lector un proceso de formación que recorre cinco siglos. Cuando Dubois pinta a su amante está Picasso, está Degas. Cuando él se acerca a la ciudad, a París, hay una visión expresionista en su forma de entender la ciudad. Cuando él está en Ginebra, adolorido, impotente, y no quiere pintar y que siente que debe guardar silencio y pintar formas blancas que remitan a la amnesia, al olvido, él está asumiendo las técnicas de John Cage y esa escuela estética. Concentro en el aprendizaje de Dubois cinco siglos de historia pictórica.
–¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Hay un gran trabajo de investigación?
–Son novelas que exigen mucha investigación, mucha lectura. Implica que descubro todo un mundo cultural que cuando comienzo la investigación desconozco en gran medida. Pasó cuando escribí Lejos de Roma, sobre el poeta Ovidio, que vivió en el exilio. Sabía ciertas cosas de Ovidio, pero al empezar a escribir me sumergí con mayor minucia en esa gran literatura que es la romana. El descubrimiento de la elegía erótica latina, para mí fue un gran regocijo. Por eso es tan importante el erotismo en Lejos de Roma, porque es un homenaje que le hago a través de ese Ovidio que rescato a la literatura erótica latina. Sí, hay un momento largo de lecturas, notas. En ese proceso aparecen de pronto fragmentos de la escritura de lo que va a ser después la novela. Ya cuando digo “no más lectura, vamos a escribir”, parto de esos fragmentos. Y miro cuál de ellos me va a permitir la escritura misma de la novela, porque cuando ya tienes la novela diseñada en la cabeza lo que necesitas en un impulso…
–El tono…
–Claro, eso que llamamos el tono de la novela, y ese tono a veces lo encuentro en esos fragmentitos que anoto en libretitas. Y de pronto, cuando voy a empezar a escribirla, digo: aquí está el tono de la novela. Y eso es lo que me impulsa a escribir–, explica. Ese tono, por momentos lírico, que logra que los lectores nos metamos de lleno en la intensa historia que Pablo nos cuenta. Ese tono que agradecemos.

pablo montoya en el hotel crowne. (foto: cms)