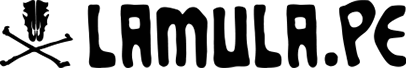Renato Cisneros reside en España desde hace algunos años. El está de paso por Lima para presentar en la FIL Lima su nueva novela Dejarás la tierra (Planeta, 2017), con el que se completa el díptico familiar que iniciara La distancia que nos separa (Planeta, 2015), libro con el que Renato lograra una apreciable madurez literaria. Esta nueva novela es la confirmación de aquella solvencia narrativa alcanzada. Renato ha logrado, además de los elogios de la crítica, construir una legión de incondicionales lectores que lo siguen con atención. En medio de una apretada agenda de entrevistas, nos encontramos en el recinto ferial. Recordamos –en realidad, Renato es quien lo recuerda con mayor precisión– nuestro primer encuentro en el 2012, en el San Antonio de Miraflores; hablamos de un amigo común, Alberto Fuguet; y tras una rápida puesta al día, iniciamos esta charla sobre su reciente novela, sin poder dejar de mencionar la novela anterior que ha sido nuevamente re-editada hace poco.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR | Foto: CMS
–Dijiste una vez que los traumas, para que no se repitan, hay que sacarlos a la luz. Una idea muy psicoanalítica ¿Escribir La distancia que nos separa y Dejarás la tierra tiene que ver con eso?
–Sí, en ambos libros hay una intención deliberada de poner en evidencia ciertos secretos o capítulos ocultos del expediente familiar. No con el ánimo morboso ni chismográfico de sacar los trapitos a la luz, por el solo placer de hacerlo, sino porque la única manera de problematizar los problemas de una familia, para evitar que se repitan las cosas que han venido marcando a las generaciones anteriores, es poder ponerles nombres a esos traumas, a esos silencios, a esos misterios. Y una novela quizás consiga hacerlo. En todo caso mi expectativa tanto con el libro anterior como con este era, por un lado, sí, efectivamente, ponerle nombre a esas cosas que no sabía que ocurrían en mi familia o en la biografía de mi padre, refiriéndome a La distancia que nos separa, y al mismo tiempo esperando que el lector haga esa misma operación respecto a su genealogía y se cuestione temas relativos a la identidad, a la herencia, a la procedencia. No sé si es sólo un juego psicologista, quiero creer que también hay una pretensión literaria, de poder construir con todo eso un magma narrativo que sea persuasivo.
–Ahora que mencionas el tema de la identidad, me parece que es el gran tema de ambas novelas…
–Sí, en el caso de La distancia que nos separa el narrador buscaba su lugar en el mundo a partir de la exploración del pasado del padre. Y creo que en Dejarás la tierra, con esta arqueología familiar, la pregunta sobre la identidad está más consolidada. Pero en ambos casos, sí, la idea es querer saber quién soy, de dónde vengo, para construirme un poco de cara al futuro. Aunque en ambos casos son novelas que se pueden leer de forma independiente forman parte de ese mismo paraguas en el que las preguntas de la identidad van movilizando al narrador en sus pesquisas.
–Novelas que forman una suerte de díptico.
–Sí, una suerte de díptico, una mini saga.
–Aunque al inicio era una sola novela…
–Sí, pensaba que tenía mi Ana Karenina, mi Cien años de soledad. Lo digo humildemente, por supuesto. Pero por una cuestión editorial primero se publicó La distancia que nos separa. Yo me fui a España pensando en escribir esta novela (Dejarás la tierra), pensando sobre todo en el tono que le convenía. En toda novela hay siempre una anécdota, o el gran episodio que determina el tono del conjunto del relato. Para mí el gran episodio es la presencia oculta de un cura en los antecedentes familiares. Y cada vez que lo contaba a amigos, pensando en el siguiente libro que quería escribir, o incluso cuando escribía La distancia que nos separa, cuando supe la historia del cura Cartagena, que es como el jerarca de una familia que siempre se ha jactado de su apellido, pero él tenía un apellido distinto, la gente se reía un poco. Sí, tengo un tatarabuelo que era sacerdote y tuvo siete hijos que no reconoció. Me ha pasado en Perú y en otros países. La gente reaccionaba con esta risa nerviosa de qué divertido y qué incómodo al mismo tiempo. O quizás en su sonrisa delataban que en sus familias también había un episodio parecido. Entonces creí que la novela debía tener el tono que la anécdota generaba cuando la compartía. Este tono que por un lado es melodramático pero que tiene momentos de parodia, pero que no es una parodia burlesca del hecho mismo de la bastardía, por ejemplo, sino una parodia que sirve para desmitificar a personajes de la historia del Perú, a personajes de mi propia parentela.

–Si el narrador de La distancia que nos separa busca conocer más de su padre, el narrador de Dejarás la tierra va al origen de todo: el cura Cartegena.
–El narrador, que viene a ser un alter ego, ha crecido influenciado por el relato familiar según el cual los hombres de la familia paterna fueron personajes ilustres, brillantes, conectados con momentos definitorios de la historia del Perú, y esa especie de relato, el narrador cree que debe ponerlo en tela de juicio cuando descubre que el antepasado cura desmitificaba todo lo que se había contado. Entonces allí encuentro estos personajes femeninos que para mí son los grandes personajes de la historia, las que llevan a cuestas los deslices de los hombres. Y también las que van incrementando las mentiras. Las mentiras de las mujeres son tantas también por proteger a su familia, por protegerse ellas mismas, que creo que el gen literario, narrativo, falsario, se lo debo más a esas mujeres que a esos hombres. Yo pensaba que lo literario venía por mi bisabuelo o mi abuelo pero pensándolo bien creo que Nicolasa Cisneros, que es la que calla todo e inventa un nombre y sostiene la mentira durante muchos años, probablemente sea la promotora de ese gen…
–Literario…
–Literario, por supuesto. Es la gran mentirosa, la que oficializa la mentira, la que coloca la mentira en un papel, en un documento. Es decir, le da a la mentira estatus de verdad. Y que es una novela después de todo si no es eso: un conjunto de mentiras que tienen en las manos del lector un estatus de verdad.
–Aunque no se trata de una novela histórica, el recorrido familiar se sitúa en un contexto histórico del país que está en formación…
–Sí, hay una especia de correspondencia entre lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el seno de esta familia. El país se está haciendo a sí mismo, se está gestando la independencia en medio de confusiones. Había gente quería ser independientes, había gente que quería seguir ligada a la corona española. Es un país que nace conflictuado, un país que nace con un gran enigma en la cabeza porque no se sabe muy bien de la política de quién es beneficiario, si de San Martín o Bolívar. Y me interesaba crear este diálogo entre el país que nace con estas tensiones y con esos misterios y esta familia que nace también con unos misterios particulares.
–Otro aspecto que me gusta es la estructura. ¿Cómo definiste esta suerte de contrapunto entre el presente y el pasado?
–Sí, los capítulos van alternándose generando una conversación entre el pasado y el presente. Me interesaba la idea de que no haya una cronología continua, porque eso iba a subrayar el sentido histórico de la novela. No quería escribir una novela histórica. En la novela la historia es un gran cortinaje, pero una cronología en orden desde el siglo XIX al XXI hubiera dejado la sensación de un libro excesivamente didáctico, muy historicista. Me interesaba más esta discontinuidad entre los siglos que se van alternando y los relatos que se van alternando. Porque además siento que los capítulos que se cuentan desde el presente tienen ese grado de autorreferencialidad que ya se venía notando en La distancia que nos separa, y que los otros están llenos de invenciones, de fabulaciones narrativas más evidentes. Y no quería partir la novela en dos grandes capítulos, sino contarlo así. Así como conversa la familia que se fa formando con el país que se gesta, también quería que conversen el narrador, que se hace estas preguntas sobre la identidad, y un narrador omnisciente que va contando lo que pasaba en esas épocas, en esas vidas.
–Finalmente, el título Dejarás la tierra tiene que ver con los exilios o autoexilios de tus personajes. ¿Cómo llegas a él?
–Tenía varios títulos en la cabeza. Incluso en el Hay Festival de Arequipa, del año pasado, me acuerdo que en un par de entrevistas dije el título que en ese momento tenía la novela y me arrepentí porque meses después me dejó de gustar: Los hombre inventados. Le contaba esto a Alberto Fuguet en un encuentro de escritores. Y apelando a su criterio de editor le mostré los títulos y me dijo que debía buscar uno más corto. Me preguntó si tenía algún epígrafe potente. Le referí los que tenía. Y me dijo: ese, el del Génesis, esa cita bíblica, dejarás la tierra de tus padres. Es lo que Yavé le dice a Abraham. Y cuando Fuguet me lo dijo, me encantó como sonaba, me pareció que era potente, que tenía misterio. Y efectivamente, los hombres de la novela tuvieron que dejar su tierra ya sea voluntaria o forzadamente, casi siempre forzadamente. Y yo terminaba de escribir la novela en Madrid, en esta especie de exilio voluntario. Entonces, me parecía que todo tenía sentido. Y en la presentación mencioné que dos de las novelas que para mí son las más portentosas de la tradición latinoamericana, Cien años de soledad y Pedro Páramo, concluyen en sus últimos párrafos con la palabra tierra. Esto lo leí en el New York Times y me gustó la coincidencia.

- nueva re-edición de la distancia que nos separa
–Casi dos años después de la publicación de La distancia que nos separa y con una re-edición nueva que acaba de aparecer hace poco, ¿se puede hablar de lo que ha significado en tu vida escribir el libro? Es decir, ¿hay un antes y después del libro?
–Sí. Para mí La distancia que nos separa, con sus yerros y limitaciones, ha significado tomar la literatura como un oficio de verdad. Un oficio al cual hoy puedo dedicarme en cuerpo y alma. Antes, maltrataba a la literatura como un pasatiempo de fines de semana y ella me devolvía resultados en los mismos términos. Ahora la respeto. Y trato de ser un mejor lector para, eventualmente, con trabajo y quizá suerte, convertirme en un buen escritor.
–Siendo yo un fetichista de las ediciones y los diseños de las portadas, y habiendo ya algunas re-ediciones aquí y en otros países, ¿tienes alguna edición favorita de tu novela?
–Las cubiertas de la edición latinoamericana de Seix Barral y la española de Planeta son preciosas. Así mismo, la edición que ha aparecido recientemente en Perú (la séptima) tiene material extra, con comentarios de autores que aprecio y admiro. Sin embargo, la primera edición, la de julio del 2015, la que salió a ciegas, siempre será más especial.
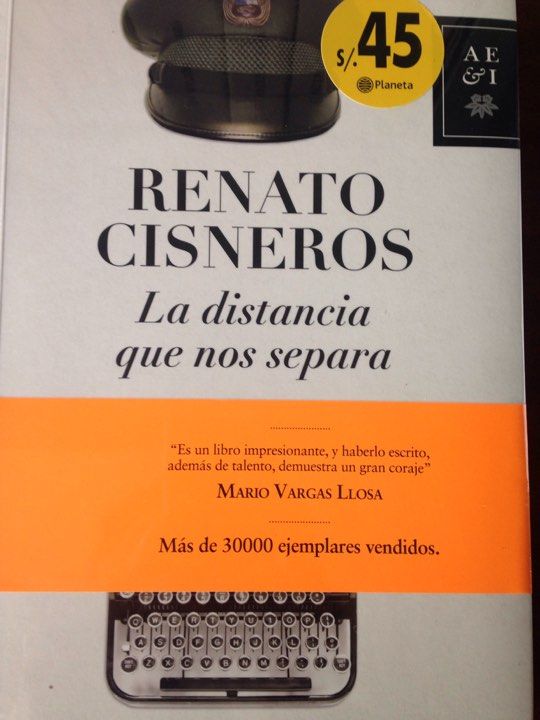
nueva re-edición para aquellos que no la leyeron en su momento.