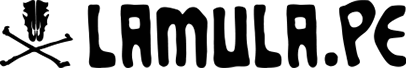Una forma de esperanza a través de la escritura. Así puede entenderse Esta casa vacía (Editorial Peisa, 2017), la más reciente novela de Marco García Falcón. Luego de un libro de cuentos (París personal) y dos novelas (El cielo de Capri y Un olvidado asombro), García Falcón no sólo confirma la calidad de su propuesta literaria, que lo ubica en un sitial de preferencia en nuestras letras contemporáneas, sino que, me aventuro a decir, consigue dar forma a la más lograda de sus novelas. Y es a propósito de este nuevo libro que nos reunimos a charlar en uno de los locales de Starbucks en el que solemos encontrarnos.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR | Foto: CMS
–En tu novela anterior Un olvidado asombro, el tema filial está marcado desde el punto de vista del hijo. En Esta casa vacía el punto de vista es de un padre.
–Sí, es verdad. En Un olvidado asombro el personaje, que no es este obviamente, trata de explicarse cómo es su padre y al final quiere tener un hijo. Acá más bien el protagonista, Giovanni Perleche, es un padre que vive una paternidad difícil, muy complicada y que cada vez lo va acorralando más, hasta el punto de acabar desbarrancándose. Pero a pesar de eso reafirma su paternidad.
–¿Cómo surge la idea de la novela? ¿Cuál es el disparador?
–El libro parte de experiencias personales que tenía latentes. Había como una necesidad de expresarlas. Pero el detonante está en una historia que me contó un colega profesor. No voy a decir qué parte de la novela es, pero es una parte medular. Sentí que esa historia conectaba perfectamente con lo que quería decir y con ella encontré la columna vertebral del libro. Lo demás fue darle forma a esas emociones y sensaciones que tenía dentro.
–Uno suele escribir sobre aquellos temas que nos obsesionan. No hace mucho que eres padre y has venido reflexionando sobre aquello y luego aparece esta novela.
–Sí, es un tema que me moviliza. Yo tengo dos novelas más que no he publicado. Esta es la más reciente que he escrito y me animé a que saliera primero porque creo que tiene una sintonía entre mi capacidad expresiva y el tema. Y me parece que eso es importante al momento de escribir. Tú lo notas en algunos textos. Algunos lo llaman “autenticidad”, “nervio”, “visceralidad”. Quizá por eso la novela salió muy rápido una vez que encontré la columna. Y como tú dices está muy ligada a mi experiencia como padre, pero también como docente y como escritor que busca en la literatura no solo un simple juego con las palabras y la imaginación, sino una manera de entender la vida. Yo creo en la literatura como una indagación del sentido de las cosas.

–Ahora que está en boga la autoficción, algunos podrían decir que esta es tu novela más autorreferencial. ¿Cómo ves esta tendencia de rotular los libros?
–Para mí la literatura es una experiencia transformada. La experiencia no es solo lo que vives, sino también tus deseos, tus sueños, las cosas que lees o ves a tu alrededor. Siempre he escrito sobre cosas que han estado vinculadas a mi vida. En París personal el protagonista era un joven que quería ser escritor y soñaba con irse a París. Y mira, en esa época estaba de moda la división entre lo metaliterario y el realismo sucio. Y como mi libro hablaba de otros libros, me dijeron que yo pertenecía al grupo de los metaliterarios. Ahora que está de moda la autorreferencialidad, quizá puedan decir que pertenezco a esa tendencia, pero la verdad es que yo sigo haciendo lo mismo: buscando un tipo de escritura donde lo literario dialogue con la experiencia vital; mejor dicho donde la escritura puede ser una parte natural de la vida.
Creo que todos los escritores siempre están hablando de cosas muy íntimas, siempre expresan algo que está en su mundo interior, y tratan más bien de ponerle ciertos velos, ciertas máscaras. Unos pueden trasladar ese mundo a la ciencia ficción, o a otra época. O cambiar escenarios y nombres, o ponerle muchas referencias intelectuales. Pensemos en el caso de Borges: al principio se creía que lo suyo era pura inventiva, que estaba independizado de su tiempo y entorno, pero luego, por los muchos testimonios publicados, hemos descubierto que todo lo que escribía estaba como teñido por su experiencia personal. Hay otros autores, en cambio, que directamente dicen que sus obras no son de ficción. Creo que, dentro del pacto literario que se establece, el rótulo de la autoficción depende mucho de la actitud del autor: qué es lo que quiere mostrar de manera directa o no. Al final no importa de dónde provienen los materiales; lo que importa es que se hace con ellos en tanto creación literaria, tanto en la forma como en la capacidad connotativa. La experiencia personal puede ser un punto de partida, pero nunca de llegada.
–Otro de los temas que tocas en la novela es el de la escritura. En un momento dice algo así: la escritura no cura el dolor pero puede ayudar a canalizarlo.
–Creo que la escritura está asociada a un profundo deseo de comunicar. Y en esa medida, cuando uno está muy golpeado por ejemplo, te puedes quedar en el silencio o en el grito. Pero si tú aún puedes comunicar, quizá no todo esté perdido. El lenguaje puede darte un cobijo; a veces es la única casa que te queda. Eso está en la poesía y en la filosofía: el lenguaje como la casa primordial del hombre. En esta novela la escritura se ve como una forma de compresión, pero también de esperanza. Perleche al principio está muy ensimismado en su drama, se ve cada vez más acorralado por diversas circunstancias, y por eso no se puede mirar a sí mismo. Pero cuando ya pasa lo peor, cuando ya tiene cierta calma, consigue mirarse y reflexionar, puede entender lo que le ha pasado justamente gracias a la escritura y puede conectarse con los demás, que creo es la idea final del libro.
–Si bien la casa, aludida en el título de la novela, tiene una presencia evidente en la historia, también podría entenderse como una metáfora: la casa como el cuerpo devastado, vacío del protagonista…
–Sí, creo que tiene esas dos lecturas. La casa física, el hogar, pero también el yo, el mundo interior que queda a la deriva. Perleche se mecaniza por tener que trabajar tanto, por tener que movilizarse de un lado al otro todo el tiempo. Incluso hay un juego con el carro, que sería como una casa movible. Muchas cosas suceden en el carro. Perleche está como físicamente confinado a pequeños espacios, pero también lo está su mundo interior a las deudas, a la enfermedad de su hijo, a su mujer que prácticamente no le hace caso, sino que solo se interesa por su hijo. El tipo se queda como vaciado de sentido. Y justamente encuentra a través de la escritura -de esa “casa invisible” que dice que es su relato- que ese espacio puede ser llenado, que ese vacío reclama un contenido y eso se produce con el acercamiento a esos dos chicos que en determinado momento adquieren un protagonismo en su vida.
–Aparece la solidaridad…
Sí, eso también está en el libro y me parece importante. Si al profundo individualismo y materialismo que hoy vivimos le sumamos el miedo que produce la violencia y la inseguridad, tenemos un cóctel explosivo. Nosotros no lo notamos tanto porque nos vamos acostumbrando, pero sí la gente de otros lados o que vuelve después de mucho tiempo. Lima –aunque también se puede decir lo mismo de otras ciudades latinoamericanas– se ha vuelto un lugar más hostil, lo ves en la forma en que conducimos o caminamos por la calle; hay muy poca empatía, el otro es como un potencial enemigo. En la novela Perleche, luego de la caída que sufre, descubre que realmente no está solo, que hay gente allí a su lado con la cual puede relacionarse. La solidaridad, la empatía se convierten entonces en medios para alejarse del vacío y la infelicidad.
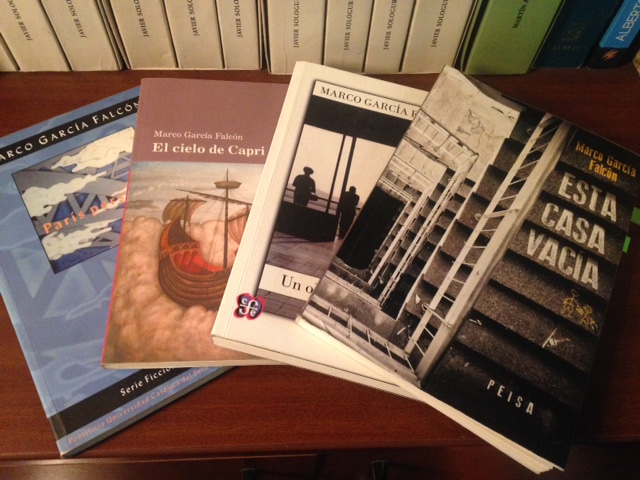
el libro de cuentos y las tres novelas de marco garcía falcón. | foto: cms.