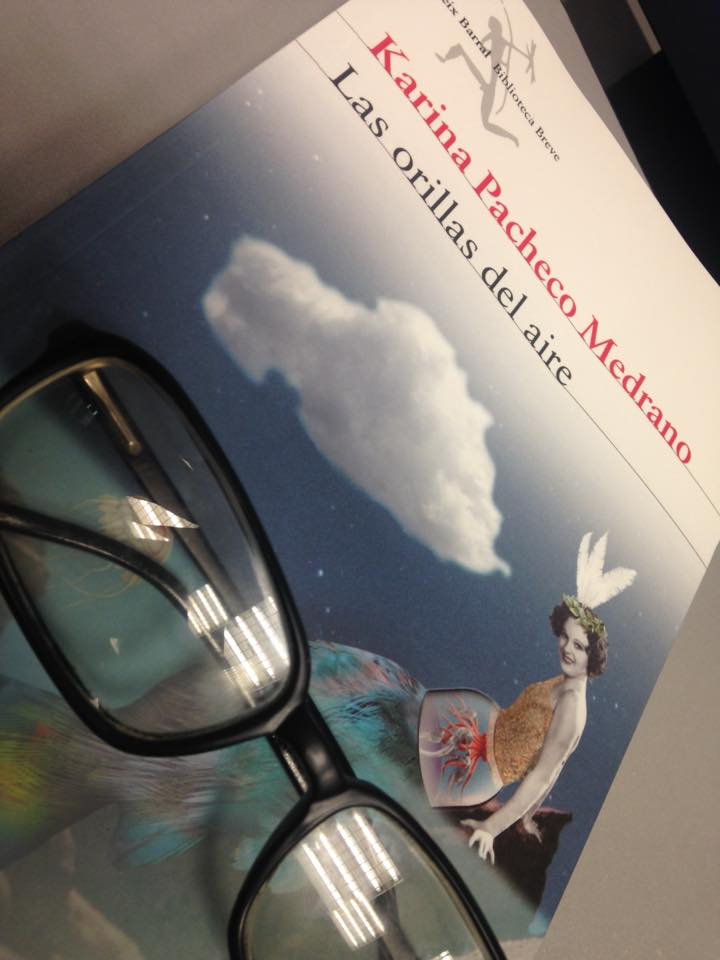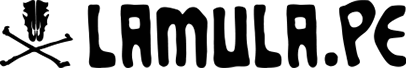Una mujer desaparece en un lago. El año es 1940. A partir de esa ausencia se despliega la trama de Las orillas del aire (Seix Barral, 2017), la más reciente novela de la escritora cusqueña Karina Pacheco. Una novela en la cual la memoria y lo político tienen un papel importante, recurrente en la obra narrativa de su autora. A propósito de la nueva entrega surge esta charla en la que también abordamos su labor editorial en el Cusco.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR | Foto: CMS
–¿Hubo una imagen o una idea que fue la disparadora de la historia?
–El darme cuenta de que las ausencias pueden determinar mucho de lo que somos. En especial, las ausencias y muertes prematuras tienen consecuencias de largo alcance. Esto ocurre tanto en términos íntimos como colectivos. Somos una sociedad que está cargada por demasiadas muertes prematuras, fruto de muchos procesos violentos que han atravesado nuestra historia antigua y reciente. Tanto en casos íntimos como colectivos, las muertes precoces se ven envueltas en una bruma y dejan preguntas abiertas, inquietudes: ¿por qué murió en esas circunstancias?; ¿qué habría ocurrido con el entorno familiar y colectivo si es persona no hubiera muerto o desaparecido?
Desde un ángulo íntimo, yo no he conocido a ninguna de mis abuelas, murieron cuando mis padres eran muy chicos; sin embargo, sus imágenes han estado presentes a través de los fragmentos que de ellas me fueron relatados por quienes las conocieron. Una se aferra a esos fragmentos, y acaso por el hecho de su desaparición prematura y el pesar agudo que deja, una busca llenar el vacío tratando de indagar en cómo fueron, en el mundo que las envolvió. También me he preguntado cómo habría sido la vida de mis padres si ellas hubieran vivido más, y si ello los hubiera hecho distintos, ¿sería yo la misma? No. En ese sentido, es interesante, e inquietante también, ver que algunas ausencias nos marcan tanto o más que algunas presencias influyentes en nuestras vidas. Cuando llevas esto a un plano colectivo, te das cuenta de lo que somos como sociedad, como país, no solo está configurado por los que están, si no por el vacío dejado por los ausentes.
Por otro lado, de manera más puntual, una tarde, mientras caminaba por las montañas, me parecía sentir por delante los pasos de mi abuela materna, que fue una maestra rural en los años 40 y 50; me parecía que yo la estaba siguiendo y casi lograba tocarla. De allí surgió la línea inicial de la novela, “He venido siguiendo tus pasos, Aira”; aunque la trama de la novela va por otros rumbos y huellas.
–La familia es un tema recurrente en tu narrativa. ¿A qué se debe?
–El entorno familiar es nuestro “primer teatro del mundo”, el espacio donde primero aprendemos a construirnos, desde donde nos ubicamos para mirar el mundo. Creo que la “familia ideal” que la sociedad peruana nos pinta como modelo: donde hay papá y mamá, con hermanos que se quieren mucho y abuelos entrañables, que viven en armonía, sin mayor conflicto, es una figura muy artificial y a la vez muy opresiva. La vemos pintada todo el tiempo en la TV, en las redes sociales, en fechas como Navidad, el Día de la Madre o el Padre. Todo esto obliga a la gente a vivir en tensión y culpas, no solo por la infelicidad que carga si no está cumpliendo con ese modelo, sino porque la empuja a esconder lo que escapa de esa “normalidad”. Al final eso es da lugar a dramas mayores. He ahí un germen tremendo para la literatura. Lo que se oculta, lo que se oprime, las dobles vidas, la doble moral, la crueldad de los “modelos ideales”. Descubrir los lados ocultos y descubrir cómo los confrontamos desde lo íntimo me mueve mucho a la hora de observar la realidad, como también a la hora de escribir.
–Lo político es otro tema que te interesa abordar en tu obra. Y está presente acá también.
–Por mi formación e interés en Ciencias Sociales, lo político me parece terrible y fascinante. Uno puede creerse apolítico pero de manera inevitable está envuelto en el juego de poderes y conflictos que se teje por encima de nuestras vidas individuales; un juego cuyos protagonistas no son tanto los que designamos como “políticos”, sino aquellos que de manera sutil manejan hilos de poder en la vida económica, religiosa y social de una comunidad o país; como también los que de distintas maneras se rebelan frente al poder instalado. Muchas de nuestras posibilidades individuales vienen determinadas por esas estructuras de poder y no somos conscientes de ello. Una situación de violencia familiar silenciada, por ejemplo, no solo es producto de un varón autoritario al interior de esa familia, si no de las mujeres que lo han criado, del aparato religioso e ideológico que da soporte a ese comportamiento abusivo, de unas leyes e instituciones que le dan impunidad. A través de la literatura, me gusta indagar en cómo (no) miramos ese marco más grande y dónde nos ubicamos en las tramas del poder: si en posiciones de privilegio, complicidad u opresión; si nos acomodamos como podamos; si respondemos y cuestionamos. Muchos de los dramas íntimos y hechos épicos están influidos hondamente por ese marco social y político más amplio. Por eso me gusta enlazar en mis novelas ambos mundos, el íntimo acompasado por el relato social más amplio.
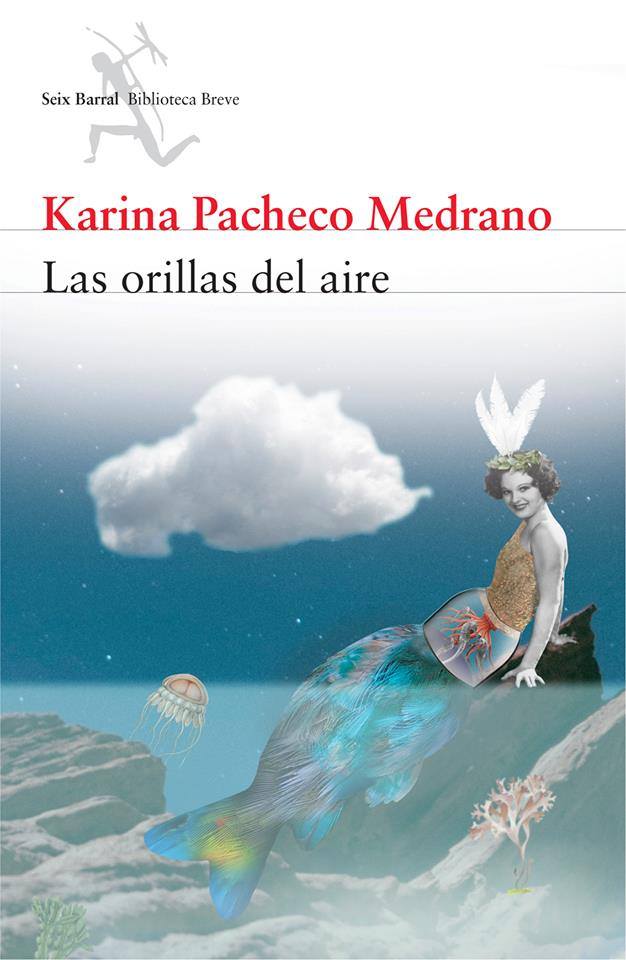
–¿Cómo aparece ese felino de piedra?
–Como una metáfora. Se trata de un objeto que viene del pasado y desafía. Su cuerpo ha sido mutilado por los saqueadores de tumbas prehispánicas, pero es precisamente ese cuerpo incompleto, del que solo queda la cabeza y una pata, la que le sugiere a la narradora que hay algo en su historia personal que también está incompleto. Como muchos de los felinos tallados de tiempos precolombinos, este muestra los dientes; es una actitud de fuerza y desafío. Paradójicamente, desde el primer borrador de la novela tenía mencionado “el desafío de un felino” y había diferentes tipos de felino en varias parte de la novela; pero el capítulo donde específicamente aparece ese felino de piedra invitando a ver más allá, a descifrar la ausencia, lo escribí al final de todo. Recién con ese capítulo sentí que el desafío del felino cobraba sentido y redondeaba el elemento mítico que también respira la novela.
–La señora Ilana juega un rol importante en la novela. ¿Cómo surge ese personaje?
–En la novela el personaje central es una mujer que desaparece en un lago en 1940, mientras enseñaba a nadar a sus hijos. Su ausencia tiene enormes consecuencias y deja muchas interrogantes que ya no podrán ser resueltas por ella, sino por quienes de más cerca la conocieron. Una es la mujer que la crió; la otra es Ilana, esta mujer de la selva que trabajo para ella en la parte desconocida de su vida. Estaba previsto en el diseño de la novela que Ilana explicara algunas cosas, pero mientras escribía se expandió, como tomando la fuerza y el misterio que tantas mujeres como ella, en apariencia personajes secundarios en nuestro jerárquico orden social, guardan sobre el mundo y los personajes “más importantes” que la rodean. (Creo que las trabajadoras domésticas se pusieran a escribir literatura o dar testimonios sobre sus vidas y lo que han observado en las familias para las que han trabajado, habría un terremoto en la vida peruana). Ilana es depositaria de parte de la historia de aquella mujer desaparecida, pero también lo es de algunas palabras y fragmentos de los pueblos amazónicos desaparecidos crudamente en medio de la explotación del caucho. He tenido una tía abuela que hablaba como Ilana, con fuerza, pero también como alguien que deja pistas sueltas, sin pronunciar explícitamente, como para que una indague más allá de las palabras, como descifrando un oráculo.
–¿Cómo trabajaste el tema de la estructura, partiste de un mapa previo?
–Tenía algunas ideas claras sobre la trama de la novela y con esos hilos empecé a escribirla. No obstante, desde el primer borrador, la novela ha cambiado bastante porque había mucho por pulir y vacíos que cubrir. Es una novela de ausencias y pérdidas de la inocencia, diversas; por tanto había que habitar de más voces sus aires y reforzar esa otra metáfora de la novela que es la de los “niños perdidos”. Como señalaba antes, un capítulo que es fundamental y uno de los primeros de la novela (el felino de piedra), surgió al final y creo que terminó de cerrar el tejido de la novela.
–Finalmente, además de autora eres editora. Ceques ha publicado un libro de Fernando Iwasaki. ¿Qué tal la experiencia de editar un libro suyo?
–He descubierto que editar libros de autores brillantes y con gran oficio es otra vía exquisita para seguir aprendiendo literatura. Al trabajar con textos poderosos, ricamente escritos, una se empapa más a fondo de las obras que edita, pero además, aprende o discute con distintas maneras de presentar y relatar historias. Como la edición toma mucho del tiempo que podría dedicar a leer o escribir, me alivia el aprendizaje que me da trabajar con buenos libros como este, Arte de introducir de Fernando Iwasaki. Además, se trata de un libro que calza muy bien en la línea de Ceques. Somos una editorial del Cusco que tiene la vocación de aportar a la descentralización del mapa editorial en el Perú, con atención al mismo tiempo hacia lo universal. Este libro recoge más de 60 prólogos y presentaciones de Iwasaki a obras de más de sesenta grandes escritores, cantautores, pintores (sin que falte un fotógrafo, una cocinera y un exorcista) de América Latina, África y España. Esto supone un aperitivo para profundizar en la obra de algunos, o para explorar en la de otros que no habíamos leído. Como editora, la finura de esas presentaciones me ha animado a buscar obras de algunos autores que no había tenido oportunidad de leer. Confío en que ocurrirá lo mismo con los lectores.