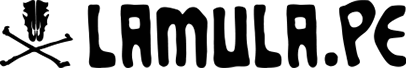El talento narrativo de Carlos Arámbulo quedó evidenciado gracias a su celebrado Un lugar como este, libro con el que resultó finalista del importante Concurso de Cuento Hispanoamericano Gabriel García Márquez en el 2015. Un par de años después, Arámbulo ha publicado su primera novela: Quién es D’Ancourt (Alfaguara, 2017). Una muy interesante novela que nos muestra la existencia de D’Ancourt, su protagonista, a través de las versiones de quienes lo conocieron. A propósito de esta novela, Carlos me recibe en su casa, en su estudio, en aquel espacio personal en el que trabaja sus historias. Y allí, rodeado de libros, de sus héroes literarios, de discos de música y de manuscritos antiguos, transcurre esta interesante charla.
Entrevista CARLOS M. SOTOMAYOR | Fotos: CMS.
–¿Cómo se origina la novela, cuál es su génesis, digamos?
–El caso de esta novela es peculiar. La historia larga es que la empecé a escribir en el año 1994. Pero tenía la idea de trabajar sobre un aspecto de Pálido fuego que no me cuadraba mucho. Y era que Nabokov arma la novela alrededor del poema, pero en un momento se independizan los dos y se van hacia dos lados diferentes. Yo quería escribir algo en el que el poema fuera la estructura de la novela. Al principio tenía la idea loca de hacer un poema comentado, en la que las notas a pie de páginas iban a ir creciendo cada vez más. Pero abandoné esa idea porque me di cuenta que lo único que había escrito era el prólogo, y en el prólogo estaba el germen de dos personajes. Es un universo que se ha ido ampliando, uniendo capa sobre capa hasta formar une esfera, donde todas las versiones que reconstruyen a este personaje D’Ancourt son casi lo mismo con algunas variantes, y en algunos casos contradictoras, porque no todos vemos lo mismo de la misma persona. Quise en eso ser fiel a la realidad. Cuando pasaron veinte años, empecé a pensar nuevamente en la novela. Seguí escribiendo mentalmente la estructura, cómo la iba a armar, qué personajes aparecerían y de dónde los iba a sacar, también, pues yo construyo personajes Frankenstein. Comienzo a pensar en unos cuantos rasgos que más o menos te dan unas características medio coherentes, dependiendo del personaje. Y otras veces incoherentes, pero que para mí guardan coherencia. Cuando ya tenía estos personajes pensados me senté a escribirla. La empecé en serio desde setiembre hasta inicios de diciembre. Podría decirte entonces que la escribí en 20 años o que la escribí en cuatro meses (risas). Más justo es decir que fueron cuatro meses.
–En esta novela, como en tu narrativa anterior, está presente el tema del mal…
–El tema de la maldad humana me atrae. Digamos que no le encuentro explicación. Cada vez me sorprendo más de las cosas que pueda hacer una persona. Es más, no sé si llamar persona a quienes ejecutan ciertos actos, como el salvaje que acaba de violar a una niña de 14 días de nacida. Esta comentando la noticia con mi esposa y casi lloro en la cocina. Son cosas que no me puedo imaginar. Entonces, tratar de explorar ese universo es una forma de indagar. La gente debe tenerlo presente y entender que no es un universo extraño, que lo terrible es que está al lado tuyo, que la persona que está torturando a las 8 de la noche, a las 10 de la mañana ha desayunado, les ha dado un beso a sus hijos, a acariciado a sus perros, ha saludado a la gente del barrio y se ha ido a trabajar. Esa dimensión oculta de la maldad es algo que me gusta explorar.

–Me parece muy interesante cómo las diferentes versiones de otros personajes van elaborando la vida del personaje D’Ancourt…
En la novela, además de thriller, hay una historia de amor entre Francesca y D’Ancourt. Y una suerte de amor, pero que no es amor, de otro personaje femenino que cuida a D’Ancourt. Ese juego de las versiones me hace pensar mucho en que lo más cercano a la experimentación y a la vanguardia es ser hiperrealista, porque mientras más intentas reproducir la complejidad de la realidad más recursos debes emplear. Eso te fuerza entonces a una literatura más explorativa, más osada, más atrevida, no tan complaciente. No narrar por narrar. Claro, creo que debe haber placer en la lectura y debes de narrar una historia. El asunto es que puedas llegar a toda esta variedad de lectores que van a apreciar una u otra cosa. Y que puedas ofrecer un producto mucho más rico, más acabado.
–Otra presencia importante, me parece, es la musical.
–Soy un melómano. Escucho casi todo. Como puedes ver tengo hasta cassettes, Cds, música bajada a la computadora, cuatro parlantes. Es más, hay un soundtrack en esta novela. Puedes ver qué temas están citados y armar un soundtrack y escucharlo mientras lees la novela. Sobre todo escuchar el Réquiem de Mozart. Porque una cosa que trabajé mucho es que los movimientos del Réquiem de Mozart tenían que ser rítmica y semánticamente correspondiente a esas partes de la novela. El Kyrie Eleison es el momento de gloria de D’Ancourt, es el momento en el que cree tener el mundo en las manos. Luego tienes el Dies Irae, el momento en el que todo se les voltea, como si la ira de Dios los estuviera golpeando. Hay correspondencia muy fuerte entre la música y esta novela.
–Los años de violencia también aparecen…
Claro, los años de la violencia están presentes porque los viví como adulto consciente. En el año 1985 tenía 20 años. Ingresé a San Marcos en 1986, porque venía de la Católica. Yo conozco esa transición. También sé lo que era vivir en una universidad donde había presencia de Sendero o del MRTA. Hubo después intervención militar-policial. Todo eso está narrado en la novela. Hemingway decía que tienes que escribir sobre lo que realmente conoces para sonar veraz. Esto justamente se lo comenté a Katya Adaui y a Ezio Neyra en una entrevista: mucha gente me dice “qué bien que pintas África en el cuento “Fifteen”. Claro, si yo he estado allí. Y bueno, te diré que era muy rentable en términos poéticos poner a D’Ancourt en esa época. Una época muy rica, de mucho conflicto, de debate ideológico por presencia de ideologías y también por negación de ideologías. Había ese doble debate. Fue un momento rico en la historia del Perú para ubicar allí un relato.

arámbulo en su estudio. | foto: cms.